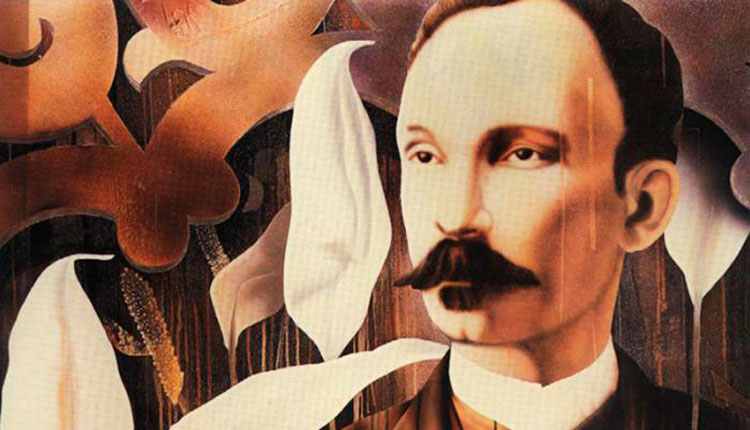Pedro Medina Ayón ha muerto hoy y cuesta escribirlo. Cuesta aceptarlo e imaginar al béisbol cubano sin su presencia, sin su paso firme de hombre acostumbrado a la presión de los grandes juegos y a la humildad de los días comunes.
Pedro era muchas cosas. “El Médico”, con su bata invisible de sabiduría pelotera, “El Héroe de Edmonton”, por ese batazo que hizo temblar la Isla en 1981. Pero sobre todo, era un hombre bueno, leal, íntegro. Uno de esos que no se hacen por molde, sino por destino.

Los que lo conocieron saben que hablaba poco, pero decía mucho. Que era capaz de darte una lección de béisbol —y de vida— en una frase corta, entre un café y una sonrisa. Que su grandeza nunca necesitó ruido. Que la fama no le cambió el alma.
Hoy, en el barrio, en el Latino, en cualquier esquina donde aún se sueñe con una pelota hecha de trapo, alguien pronunciará su nombre con los ojos húmedos. Porque Pedro fue ídolo, pero también fue uno de los nuestros. Un cubano que creció entre bates y calles, que amó su tierra, que jamás se creyó más que nadie.
Se nos va con él una época. Aquella en la que la televisión en blanco y negro se iluminaba con sus jonrones, en la que su silueta tras el home plate era tan familiar como la de un tío querido. Se va un capitán sin banda, un maestro sin estrado, un guerrero sin escudo, que nunca pidió reconocimiento, pero se lo ganó todo.
El béisbol es metáfora de la vida y Pedro jugó ambas con honor. Nunca se escondió en la banca, temió el último turno al bate, salió al terreno siempre, con el corazón por delante.
Hoy, desde algún rincón del cielo, seguro repasa estadísticas, recuerda anécdotas, y lanza una mirada piadosa a esta tierra suya que tanto lo llorará.
Nos quedamos con sus hazañas, con los números, con los títulos, con los titulares. Pero sobre todo, nos quedamos con su ejemplo, con su sencillez, con el eco de su risa, con el calor de su abrazo.
Adiós, Pedro. Gracias por tanto. Esta Isla, como en 1981, vuelve a temblar. Pero ahora de tristeza.